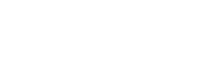EL BIEN JURÍDICO COMO ESENCIA DEL DERECHO PENAL

Fernanda América Saldarriaga Narváez[1]
Un principio que tiene suma relación con el concepto de bien jurídico es el: Harm Participle o El Principio del Daño. Dicha tesis “tiene lugar desde el siglo XX, el cual ha sido base de legitimación de las normas penales”[2]. Este principio tiene como fin asegurar las condiciones de la convivencia social dentro de una sociedad; es decir, proteger los intereses primordiales del individuo para que así cada ciudadano tenga la plena libertad de obtener sus objetivos planteados.
Tal como se ha examinado en el breve desarrollo del Harm Participle, observamos ciertas similitudes de dicho principio con el concepto de bien jurídico. Esto se debe a que en ambos elementos se propone la protección de los intereses de la persona humana; en otras palabras, “el Harm Participle permite en todo caso la prohibición de conductas colectivamente lesivas […] Este puede abarcar conductas lesivas de bienes colectivos, pero por otro lado exige que la ratio de estos bienes colectivos radique en la protección de vida de los seres humanos”[3].
Luego de analizar lo anterior, queda claro que el Derecho Penal protege e impone su poder punitivo cuando se quiebra la protección de un bien jurídico. Ello lo afirma Günther Jakobs, el cual menciona que “el Derecho Penal está al servicio de la protección de bienes, que, por ello, se convierten en bienes jurídicos”[4].
Ahora, enfocándonos en el caso peruano, nos queda analizar cómo o cuál es la presencia del concepto de bien jurídico dentro de la normativa del Derecho Penal. Dicho concepto hace su aparición en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, donde se indica que “la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”. Es decir, para la imposición de la pena se requiere que el delito que haya perpetrado y vulnerado un bien jurídico. Sin embargo, consideramos que, para una mayor compresión de la ley penal, el artículo IV del Título Preliminar, debió haberse redactado de la siguiente manera: “el delito, necesariamente, debe lesionar o poner en riesgo un bien jurídico tutelado por la ley penal”. Con ello, quedaría más claro que es el comportamiento delictivo, el que debe lesionar el bien jurídico en cuestión.
Aunado a lo anterior, diversos autores que se dedicaron al estudio amplio del bien jurídico llegaron a la conclusión que este es un bien material; es decir, el bien jurídico de vida se refería al fenómeno biológico de esta, el bien jurídico patrimonio se refería a los bienes tangibles como el dinero, computadora, etc. No obstante, al cabo de unos años, “el concepto de bien jurídico se desmaterializa definitivamente, transformándose, de criterio de delimitación y deslegitimación externa, en instrumento autorreflexivo de legitimación política de los intereses tutelados”[5]; con lo examinado, obtenemos que el objetivo de la protección hacia los bienes jurídicos guarda relación con la evaluación de sus efectos valorativos.
Esta protección de bienes jurídicos no se encuentra únicamente regulado en el Código Penal de nuestra legislación peruana, sino también dentro del artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual describe que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Por consiguiente, examinamos que el delito, que es la lesión más grave dentro del ordenamiento jurídico, tiene que afectar a ámbitos de suma importancia dentro de la persona humana, un ejemplo de ello es la vida. Por ello, existe el delito de homicidio calificado, denominado asesinato, el cual describe en su artículo 108 que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro […]”. Tal como se observa, con dicha ley penal se busca proteger el bien jurídico vida.
Con lo mencionado en el párrafo anterior, aludimos que el fin supremo del Estado peruano es la protección y defensa de la persona humana. Ello se relaciona con lo comentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual desarrollan que este “es el derecho de cada ser humano de desarrollar autónomamente su proyecto de vida, mientras no afecte los derechos de terceros. Es un derecho fundamental, puesto que es presupuesto para el ejercicio de las demás libertades”[6]. Con lo anterior, consideramos que el Estado tiene la obligación de recurrir al derecho y a las leyes penales para garantizar el pleno desarrollo de la persona humana. No obstante, siguiendo una lógica democrática, dicha obligación, posee un límite, el cual es que este uso punitivo debe defender los bienes jurídicos relacionados con el pleno desarrollo de la personalidad humana.
Ahora, luego de definir al bien jurídico como condiciones imprescindibles para el desarrollo de la sociedad; nos preguntamos, ¿cuáles son estas condiciones? Ante dicho cuestionamiento, podríamos inferir que, acorde con el artículo 4 del Título Preliminar, para cada delito que se encuentra tipificado en el Código Penal debería existir un bien jurídico tutelado. Sin embargo, si hacemos una revisión encontraremos que es difícil identificar el bien jurídico que se busca proteger o no queda claro si dicho bien jurídico es tan importante como para ser protegido dentro del ámbito penal, cuando fácilmente puede realizarse desde la vía del derecho administrativo.
Un primer ejemplo de lo mencionado anteriormente se encuentra en el artículo 5 literal a) de la Ley Penal Tributaria, en el cual se describe que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables incumpla totalmente dicha obligación”. Ahora, nos preguntamos si esta falta de realización de libros contables alcanza a tener suficiente carga lesiva como para ser constituido como bien jurídico tutelado, nosotros creemos que esto no es así, puesto que se gestaría la siguiente pregunta ¿qué bien jurídico se busca proteger?, lo cual sería un cuestionamiento difícil de resolver.
Un último ejemplo, se localiza en el artículo 274 del Código Penal, donde se examina que “el que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años e inhabilitación según el Artículo 36º incisos 6) y 7)”. Es de fácil deducción mencionar que dicho artículo tiene como fin proteger la vida de terceros, puesto que el acto podría lesionar o, en casos más graves, causar la muerte de otras personas. Sin embargo, ¿qué pasaría si el individuo se encuentra manejando en las dunas de Ica, donde no hay posibilidad de atropellar a alguien? ¿este debería ser castigado por la ley penal? Nuestra opinión, considerando que el conductor se encuentra dentro de una zona donde es imposible causar daños al desarrollo de la personalidad de otras personas, no debería ser castigado, puesto que se estaría atentando con la libertad que posee cada persona sobre sus decisiones y el desarrollo de su vida.
Para tener una mejor compresión del párrafo anterior, nos centraremos un momento en el paternalismo estatal, el cual es una manifestación del Estado que, a través de sus leyes penales, busca proteger al individuo. No obstante, este no tiene legitimación cuando se trata de aplicar leyes penales hacia nosotros. Es por ello, que el atentar contra nuestra vida no se encuentra regulado dentro de nuestra normativa penal, puesto que estaríamos gestando conflictos con relación a la plena libertad de la persona para decidir sobre su desarrollo personal. Ello se examina dentro de la sentencia 00032-2010-PI del Tribunal Constitucional, el cual, en su fundamento jurídico 44, sostiene que “en el Estado Constitucional está proscrita toda forma de paternalismo jurídico, en tanto afecta la autonomía moral y la libertad de elección del ser humano”[7].
Tal como hemos observado, el bien jurídico tiene una relación no solo con el pleno desarrollo de la persona humana, sino también en garantizar su libertad dentro de su comunidad. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “la libertad es la capacidad que posee toda persona de poder obrar según su propia voluntad, mientras no afecte los derechos de los demás”[8]. Por esta razón, sería correcto que al mencionar o al hacer referencia del bien jurídico relacionarlo con las libertades jurídicamente garantizadas; es decir, aquello que tenemos derecho a realizar y que está garantizado por el derecho.
El bien jurídico, que ya lleva años de desarrollo, ha sufrido diversos cambios en su definición, pasó de una fase material a una inmaterial. Este concepto, en lo personal, tiene una gran importancia dentro del ordenamiento jurídico, puesto que es la base y esencia para determinar qué delitos deben ser castigados por la vía penal, con la privación de la libertad, o por la vía administrativa, con multas. Asimismo, tal como desarrollamos a lo largo de este blog, concluimos que el bien jurídico, dentro de estos tiempos de actualización, debe y tiene que ser entendido como una protección hacia el plano desarrollo de la personalidad y de las libertades de las personas humanas; sin embargo, no hay que olvidar que dichas libertades deben ser jurídicamente garantizadas.
[1] Estudiante de 6to ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Se desempeña como asistente legal en el Estudio Loza Ávalos abogados & Consultores. Integrante del área de investigación de la revista jurídica Alerta Informativa. Con estudios en el Instituto de Derecho Penal Económico y Empresarial y con diplomado en violencia familiar, trata de personas, violencia sexual y acoso.
[2] Hirsch, A. (2007). El concepto de Bien Jurídico y el Principio de Daño, pp. 38.
[3] Hirsch, A. (2007). El concepto de Bien Jurídico y el Principio de Daño, pp. 45.
[4] Jakobs, G. (2003). ¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? Ediciones jurídicas cuyo, pp. 10.
[5] Kierszenbaum, M. (2009). El Bien Jurídico en el Derecho Penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual. Lecciones y Ensayos, pp. 196.
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf
[6] Figallo, D. (2013). Los Derechos Humanos en el Perú: Nociones Básicas, pp. 17.
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/262.pdf
[7] Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00032-2010-PI/TC, 19 de julio del 2011.
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00032-2010-AI.pdf
[8] Figallo, D. (2013). Los Derechos Humanos en el Perú: Nociones Básicas, pp. 15.
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/pdf/262.pdf
Archivos: