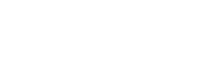VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL EN DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL.
IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitoria
Acuerdo Plenario nº 4-2015/CIJ-116
Fecha de emisión: 02 de octubre de 2015
Extracto:
3. Criterios para la valoración de la prueba pericial
15º. La valoración de la prueba cuenta con dos fases en las que el juez debe tener en cuenta criterios distintos: (i) La primera fase de la valoración es meramente un control de legalidad sobre la existencia o no de actividad probatoria lícita (juicio de valorabilidad), y en caso de su existencia, si ésta tiene un sentido incriminatorio. (ii) La segunda fase es ya de la valoración en sentido estricto, cuyo objeto es determinar tanto si existen elementos de prueba de cargo o incriminatorio y, luego, si tal prueba existente es suficiente o no para condenar.
16º. El sistema de valoración de prueba que ha acogido nuestra legislación procesal es el de la sana crítica. Un sistema de sana crítica o valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de establecer criterios determinados para la valoración, por el contrario, estos servirían de pautas para el juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por verdaderos criterios de conocimiento que garanticen a la vez un adecuado juzgamiento.
17º. Las opiniones periciales no obligan al juez y pueden ser valoradas de acuerdo a la sana crítica; sin embargo, el juez no puede “descalificar” el dictamen pericial desde el punto de vista científico, técnico, artístico ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus conocimientos personales.
En consecuencia, el juez deberá fundamentar coherentemente tanto la aceptación como el rechazo del dictamen, observando para ello las reglas que gobiernan el pensamiento humano; lo que generará, asimismo, la posibilidad de un control adecuado de sus decisiones.
El juez, en suma, no está vinculado a lo que declaren los peritos; él puede formar su convicción libremente. Ahora bien, es indudable la fuerza de convicción que tienen los informes periciales, especialmente los de carácter estrictamente científico técnico. Más discutible pueden resultar los de otra naturaleza (pericias médicas, o psicológicas, o contables), pero, en cualquier caso, siempre suelen ser la prueba de cargo, es decir, la fundamental para enervar la presunción de inocencia [Banacloche Palao, Julio: Aspectos fundamentales del Derecho procesal penal, La Ley, Madrid, 2010, p. 268].
Las pericias no son en sí mismas la manifestación de una verdad incontrovertible [STSE 997/1997, de 8 de julio].
No se puede conferir a priori valor superior a un medio de prueba sobre otro, por lo que si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano jurisdiccional la facultad de realizar la conjunta valoración de la prueba, que permite estimar eventualmente que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios. Igual pauta metodológica tendrá lugar cuando el juez razonablemente discrepe de todo o de parte del contenido pericial [STSE 1/1997, de 28 de octubre].
Sin embargo, es igualmente plausible que si el juez se aparta de la pericia sin razones que lo expliquen y justifiquen, se estará ante un razonamiento contrario a las reglas de la racionalidad.
18º. Los criterios que se exponen están orientados a la fijación de evaluación de la validez y fiabilidad de la prueba pericial. De ellos se deriva la diferenciación entre lo que puede considerarse ciencia de la que no es. Al respecto, la doctrina [Miranda Estrampes, Manuel: “Pruebas científicas y estándares de calidad”, en La prueba en el proceso penal acusatorio. Reflexiones adaptadas al Código Procesal Penal peruano de 2004, Jurista Editores, Lima, 2011, pp. 142 y 143]–sobre la base de la experiencia judicial norteamericana– ha propuesto los criterios siguientes:
A) La controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica, o de la técnica en que se fundamenta la prueba, lo que implica que la teoría haya sido probada de forma empírica, no solo dentro de un laboratorio.
B) El porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la prueba empleada.
C) La publicación en revistas sometidas al control de otros expertos de la teoría o la técnica en cuestión, lo que permite su control y revisión por otros expertos.
D) La existencia de un consenso general de la comunidad científica interesada.
Este criterio de la aceptación general “general acceptance” deja de ser el único elemento de decisión (como se había establecido en el caso Frye). La decisión sobre la admisión de esta prueba ya no corresponde únicamente a la comunidad científica sino al juez, quien deberá controlar la confiabilidad de la prueba científica, con arreglo a dichos criterios, y exponer los motivos de su inadmisión. El enfoque de un tribunal no debe ser sobre las conclusiones alcanzadas por el perito, sino sobre la metodología empleada para llegar a estas conclusiones. Y en caso que la conclusión no se desprenda de los datos que señala en su dictamen, el Tribunal tiene la libertad de determinar que existe un análisis inaceptable entre premisas y conclusión [Sanders, Joseph: “La paradoja de la relación metodológica y conclusión y la estructura de la decisión judicial en los Estados Unidos”, en Derecho Probatorio contemporáneo: Pruebas científicas y técnicas forenses, Universidad de Medellín, Medellín, 2012. p. ll0].
19º. A efectos de la valoración de las pericias, estas son clasificadas en formales y fácticas. Forman parte de las primeras, saberes como la química, biología e ingeniería, cuya calificación es indiscutible. Así, por ejemplo, la prueba de ADN se basa en conocimientos científicos biológicos, o las pericias toxicológicas, físicas, médicas (que se guían por el Manual de Protocolos de Procedimientos Médicos Legales Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 1998, Protocolos de Procedimiento Médicos Legales 1997, Guía Médico Legal Evaluación Física de la Integridad sexual y Manual de Procedimientos Administrativos de la División Central de Exámenes Médicos Legales del Perú de 1995), y químicas.
20º. Por otro lado, integran las ciencias fácticas, las ciencias sociales: psicología, historia, etc. Sus principales pericias son: la pericia psicológica, psiquiátrica (que cuando son oficiales se orientan por la Guía Psicológica Forense para la Evaluación de casos en Violencia Familiar 2013, Guía Médico Legal Evaluación Física de la Integridad sexual, Guía de Procedimientos para Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata con fines de Explotación Sexual en Cámara Gesell de 2011, Guía de Procedimientos para la Evaluación Psicológica de Presuntas víctimas de Abuso y Violencia Sexual atendidas en Consultorio del año 2013 y Guía de Valoración del Daño Psíquico en Víctimas Adultas de Violencia Familiar, Sexual Tortura y otras formas de Violencia Intencional del año 2011), económica, antropológica.
21º. No toda pericia que se utilizará en el proceso tendrá como base conocimientos científicos, pues como enfatiza el artículo 172º del CPP, también procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Muestra de ello es la pericia valorativa, balística, contable, grafotécnica, dactiloscópica, informes especiales de controlaría (que se guía por el lineamiento de Contraloría General de la República N° 03-2012-CG/GCAL).
22º. Sobre la base de estas consideraciones, se establecen los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial:
A) La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado: grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte.
B) El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos. Especialmente, si se analiza el objeto del dictamen, la correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos del dictamen pericial, y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe y lo vertido por el perito en el acto oral.
Asimismo, que se explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación cómo se utilizó.
C) Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y se detalle cómo se llevó a cabo.
D) Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez al momento de evaluar al perito debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada, y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito.
23º. Estos criterios son necesarios, pues no es suficiente confiar solo en la libre valoración del órgano judicial para garantizar que el conocimiento específico se utilice válidamente y se interprete correctamente como base para decidir sobre los hechos objeto del proceso. Lo que se requiere para que las pruebas periciales válidas ofrezcan fundamentos racionales a la decisión sobre los hechos, es un análisis judicial profundo y claro de las mismas acorde con estándares fiables de evaluación [Taruffo, Michele: La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 100].
Empero, es de anotar, para no llevar a equívocos, que el juez, respecto de la prueba pericial, debe realizar un examen complejo, que comprende tres aspectos: 1) Subjetivo, referidos a la persona del perito (personalidad, relaciones con las partes, escuela científica a la que pertenece, nivel de percepción, capacidad de raciocinio y verdadero nivel de conocimientos, entre otros). 2) Fáctico o perceptual -de existir circunscrito al examen del objeto peritado, a su modo de acercamiento a él, a las técnicas utilizadas, etc. 3) Objetivo, concretado al método científico empleado, al grado que alcanzó la ciencia, arte o técnica utilizada, a la existencia de ligazón lógica entre los diversos elementos integrantes del informe pericial, a la entidad de las conclusiones: indecisas o categóricas, a la calidad de las fundamentaciones o motivaciones expuestas en el dictamen [Climent Duran, Carlos: La prueba penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2da.edición, 2005, p. 847].
4. El examen médico legal en delitos sexuales
24º. La medicina legal es la especialidad médica que brinda los conocimientos de salud al sistema de administración de justicia nacional. Es considerada una ciencia ya que utiliza un método para generar un conocimiento de tal naturaleza y comprobable, el cual es frecuentemente solicitado por las autoridades competentes [Pacheco De La Cruz, José Luis/ Pacora Portella, Percy/De La Cruz Chamilco, Nancy/ Díaz Cubas, Noelia: Violencia y abuso sexual contra la mujer: Evaluación médico legal y clínico terapéutica de la mujer agredida física y/o sexualmente. Disponible en línea: /www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/números/2012/oct-dic/189-197.html].
25º. En una víctima de violación sexual, se debe establecer si ha sido objeto o pasible de desfloración vaginal, acto contranatura y de otras lesiones físicas al cuerpo. El profesional examinador, además de apreciar estas zonas físicas, deberá obtener todo vestigio material que se relacione con este delito, tal como vellos púbicos, manchas de semen y muestras de contenido vaginal y/o anal, entre otros. Siendo el pene, los dedos u otros objetos duros de superficie roma, agentes clasificados como contundentes, se observarán lesiones denominadas contusas. Así, pues, las lesiones del himen relacionadas a un abuso sexual serán identificadas y evidenciadas como desgarros o laceraciones, equimosis y tumefacciones del borde himeneal.
26º. Respecto al examen proctológico, la exploración médica implica la inspección del área perianal. Se inicia en el esfínter anal, observando sus características, que pueden ser alteradas por la violación anal en el siguiente sentido: borramiento de pliegues del esfínter por edema traumático, desgarros, fi suras, despulimiento de las mucosas [Grandini Gonzales, Javier: Medicina forense, Mc. Graw Hill, México D.F., 2010, p. 101].
27º. La Guía Médico Legal-Evaluación Física de la Integridad Sexual del Ministerio Público señala los requisitos mínimos para realizar la evaluación física integral en casos de violencia sexual, a saber: a) El examen debe ser realizado por dos peritos como mínimo, en ausencia de otro y/o en caso de urgencia podrá ser realizado solo por un perito. b) Para su realización deberá ser asistido por un personal auxiliar capacitado, y de preferencia femenino. c) Se podrá contar además con la presencia de cualquiera de las siguientes personas según voluntad expresa del evaluado: i) familiar, ii) personal femenino de la PNP, iii) personal femenino acompañante (custodio, tutores, asistentes sociales), d) si se realiza por un solo perito debe realizar la perennización del examen, previo consentimiento del evaluado, o, en su caso, de su familiar si es menor de edad, y según la logística disponible (cámara fotográfica o video cámara), e) debe contarse con un ambiente o consultorio adecuado, con buena iluminación, mobiliario e instrumental.
5. La pericia psicológica forense y la credibilidad del testimonio
28º. Una de las pruebas que se puede utilizar al acontecer delitos contra la libertad sexual es la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio. Esta se encuentra orientada a establecer el grado en que cierto relato específico respecto de los hechos investigados cumple, en mayor o menor grado, con criterios preestablecidos que serían característicos de relatos que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos [UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENTOS, FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Evaluación pericial psicológica de credibilidad de testimonios, Santiago de Chile, 2008, p. 37].
29º. En ese sentido, la valoración de este medio de prueba pericial, debe ser realizada de forma rigurosa, de ahí que el juez al evaluar al perito debe preguntar y verificar lo siguiente [De Gregorio Bustamente, Álvaro: Abuso sexual infantil. Denuncias falsas y erróneas. Omar Favale ediciones jurídicas, Buenos Aires, 2004, p. 208.]:
A) El evaluado tiene capacidad para testimoniar.
B) Puede aportar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los hechos cuya comisión se estudia.
C) Puede ser sugestionado, inducido y llevado a brindar relatos y testimonios inexactos o por hechos falsos.
D) Puede mentir sobre los hechos de violación sexual.
E) Tiene capacidad y discernimiento para comprender lo que se le pregunta.
30º. Para realizar un análisis de credibilidad, resulta necesario efectuar evaluaciones a los sujetos que vierten el relato, atendiendo a dos niveles:
A) Cognitivos de la persona, que redundan en su habilidad para relatar los hechos con precisión y exactitud. Considera de manera particular los factores generales que influyen en la adquisición, retención, recuperación y comunicación verbal de la información (exactitud).
B) Al componente motivacional que se refiere a la voluntad para explicar los hechos de modo apegado o no a la realidad.
31º. Sin embargo, es pertinente precisar: Primero, que la valoración de esa modalidad de pericia psicológica presupone una declaración prestada en forma legal, y con todas las garantías procesales y constitucionales. Segundo, que el análisis crítico del testimonio es una tarea consustancial a la responsabilidad de valorar y resolver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su comportamiento en el caso concreto, por lo que el informe psicológico solo puede servir de apoyo periférico o mera corroboración –no tiene un carácter definitivo–, pero no sustituir la convicción sobre la credibilidad del testigo. Tercero, que el juicio del psicólogo solo puede ayudar al juez a conformar su criterio sobre la credibilidad del testigo; y, su informe, al contrastar las declaraciones de la víctima –menor de edad, sustancialmente– con los datos empíricos elaborados por la psicología, si existen o no elementos que permitan dudar de su fiabilidad. Cuarto, que el informe pericial no puede decir, ni se les pide que lo hagan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad, la cual es tarea del órgano jurisdiccional que entre otros elementos contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, invención o manipulación [conforme: STS de 29 de octubre de 1996, de 16 de mayo de 2003, y de 488/2009, de 23 de junio].
6. La pericia psicológica forense en los delitos sexuales
32º. El delito de violación sexual genera un daño psicológico en la víctima que implica a su vez lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento –que en algunos casos puede requerir con el paso del tiempo de un apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado– y por otro, a las secuelas emocionales que persisten en forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana [Echeburua, Enrique/ Amor, Pedro/ De Corral, Paz, “Evaluación del daño psicológico de las víctimas de delitos violentos”, en Psicothema. Vol. 14(2002), pp. 139 y 140].
33°. La lesión psíquica incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social, por tanto su presencia es medible. Las lesiones más frecuentes son los trastornos adaptativos, el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. El trastorno de estrés postraumático, común en los delitos de violencia sexual según la Organización Mundial de la Salud, es una alteración psíquica que aparece cuando la persona ha sufrido una agresión física o una amenaza para la vida propia o de otra persona. Asimismo, cuando la reacción emocional experimentada implica una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión [Asensi Pérez, Laura Fátima: “La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género”, en Revista Internauta de Práctica Jurídica N° 21, enero-junio de 2008, p. 19].
34º. De otro lado, las secuelas emocionales que se presentan se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado; es una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual [Echeburua, Enrique/ Amor, Pedro/ De Corral, Paz, “Evaluación del daño psicológico de las víctimas de delitos violentos”, en Psicothema. Vol. 14 (2002), p. 140]. Por esta razón, la pericia psicológica forense es la idónea para determinar el daño causado. Ella es un procedimiento metodológico, realizado por un perito psicológico, con la finalidad de esclarecer la conducta y determinar el estado de salud mental de personas implicadas en procesos de investigación policial y/o judicial [Policía Nacional del Perú: Manual de Criminalística, Dirección de Criminalística, Lima, 2006, p. 356].
35º. La referida pericia se basa en un procedimiento establecido: i) observación de la conducta, se debe registrar indicadores como tics, movimientos o temblores del cuerpo, etcétera, ii) historia clínica psicológica, que es un documento biográfico del pariente basado en sus vivencias y experiencias, así como de la familia; esencialmente deben anotar datos de la filiación y el problema actual, iii) examen mental que es una herramienta que permite detectar alguna patología mental la que será corroborada con los otros instrumentos, iv) reactivos psicométricos (pruebas psicológicas).
36º. Su valoración adquiere la mayor relevancia, por lo que, siguiendo los criterios asumidos, se debe considerar además de lo ya expuesto:
A) La acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico en la especialidad, especialización en psicología forense o similar.
B) De ser posible, es necesario que se grabe la entrevista y se detalle cómo se llevó a cabo.
C) Evaluar si se efectuó de conformidad con los estándares de la Guía de Procedimiento para la Evaluación Psicológica de Presuntas Víctimas de Abuso y Violencia Sexual Atendidas en Consultorio del Ministerio Público de 2013, aunque esto no implica que no se deba de evaluar los demás criterios, pues este es solo un dato indiciario de la validez de la prueba pericial psicológica forense.
D) Como se advirtió, es importante que el juez al momento de evaluar al perito pregunte sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría usada, por ejemplo, en el uso de reactivos psicométricos, como el test de la Figura Humana de E. M Kopitz, test de la Figura Humana de Karen Machover test de la Familia, test de la Casa, test del Árbol, etcétera; y como es que el uso de estos apoya la conclusión a la que arribó.
E) El juez debe preguntar sobre el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito, debiéndose valorar que los sujetos en estas pruebas tienden a responder con sinceridad los cuestionarios que se les hacen, pero existen excepciones que conviene controlar, así el único uso de autoinformes1 no es apto para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, pues en comparación con las entrevistas clínicas2 tienden a ocultar o exagerar los síntomas del paciente. Al contrario, las técnicas proyectivas son más difícil de falsear porque son pruebas enmascaradas [Echeburua, Enrique/ Amor, Pedro/ De Corral, Paz: “Auto informes y entrevistas en el ámbito de la psicología clínica forense: limitaciones y nuevas perspectivas”, en Análisis y modificación de conducta, Vol. 29. N° 126 (2003), pp. 139 y 140. Asimismo, se ha señalado que las pruebas proyectivas tienen una ventaja significativa en relación al resto de pruebas psicológicas y es que no están intermediadas por el lenguaje, a diferencia, por ejemplo, de los cuestionarios [Demus: Justicia de género. Pericias psicológicas en caso de violencia sexual en conflicto armado, Demus, Lima, 2010, p. 6].
Fuente: Poder Judicial.