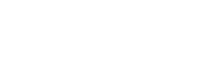“LA NUEVA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA”
Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu.
1. En el año 2010 se dio la Ley Orgánica 5/2010 por lo que se han reformado más de 150 artículos del Código Penal Español ¿Qué comentarios de manera general amerita esta reforma?
La Reforma obedece en buena parte a la necesidad de adaptar la legislación punitiva española a las Decisiones-marco y Directivas de la Unión Europea, especialmente en materia de Derecho penal económico. En el año 2007 se nombró una Comisión que elaboró un buen Anteproyecto que no llegó a aprobarse y que tras sucesivos retoques se ha convertido en una Ley sensiblemente peor. También debe destacarse la punición severa de la delincuencia organizada, la ampliación de las estafas y otras figuras. En general ha habido una considerable ampliación del ámbito punitivo con un claro olvido de la intervención mínima.
2. Con esta reforma 2010 España se ha sumado al grupo de países que han introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin duda, la tendencia internacional hacia el establecimiento de este tipo de responsabilidad ha ejercido una importante presión en este sentido. ¿encuentra Ud. correcta la regulación recogida por el Código Penal Español sobre esta figura delictiva?
La Reforma parece adoptar un camino intermedio entre la responsabilidad directa de las personas jurídicas por hecho propio –que es el modelo que defiendo- y el de la traslación de responsabilidad derivada del hecho cometido por personas físicas como consecuencia del “defecto de organización” –modelo defendido por la doctrina mayoritaria y acogido en distintos Ordenamientos de otros países-. No se refiere expresamente a ninguno de esos modelos; la atribución a la persona jurídica se realiza con independencia de que se identifique a la física y es posible imputar a aquélla los acuerdos adoptados por sus órganos. Sólo forzando la letra de la ley podemos entender que también los órganos colectivos de la sociedad están incluidos en el párrafo primero del número 1 del artículo 31 bis, pese a que el segundo se refiere de manera expresa a “las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior”. Y además se atribuye a las personas jurídicas la responsabilidad por los hechos cometidos por cuenta y en provecho de las mismas por personas físicas “por no haberse ejercido” sobre ellas “el debido control”.
A mí me habría gustado mucho más un sistema de atribución por hecho propio y no una traslación de responsabilidad. Pero eso lo matizaremos después-
3. Tras el trasnochado debate sobre si una persona jurídica puede ser penalmente responsable parece haber llegado a su fin; por lo tanto ahora ¿cuáles serian los fundamentos y presupuestos de este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas; y cuál sería el sistema de imputación por lo que ha optado el legislador español?
Distingamos el doble contenido de la pregunta. En primer lugar. Señalo cuás es, a mi entender, el fundamento que corresponde a una regulación adecuada de la responsabilidad de las personas jurídicas; fundamento que no concuerda con el que generalmente se les atribuye como “defectos de organización”.
El Ordenamiento jurídico ha de ser entendido como un sistema completo, necesitado de un aparato sancionador que haga efectivo el sometimiento al Derecho. De poco sirve el reconocimiento de derechos y la imposición de deberes, si no se cuenta con la forma de hacerlos reales, respondiendo a su incumplimiento y haciendo efectiva su positividad a través del sistema sancionador correspondiente. No voy a entrar, por el momento al menos, en la cuestión de si tal sistema desempeña una función de prevención general positiva –restableciendo la confianza de los ciudadanos en la vigencia de las normas- o negativa –amenazando con males superiores a las ventajas que puedan ocasionar eventualmente los incumplimientos-. Lo cierto e que todos los sujetos que intervienen en el ámbito vital regulado por el Derecho –es decir, que intervienen en las relaciones sociales y en el correspondiente sistema comunicativo- han de estar sometidos a las consecuencias jurídicas que implican los incumplimientos o, si se prefiere, la generación de los quebrantos de expectativas que corresponden al resto de los sujetos que también operan en el sistema. Expresado en forma más sencilla: las relaciones sociales –la vida en común- no puede funcionar si no existe una sumisión igualitaria de todos a las normas, si no existe la razonable expectativa de que cualquier abuso de una posición determinada va a comportar una reacción del propio sistema que asegure la posición que a cada cual le corresponde. Y que no se van a establecer diferencias significativas en la naturaleza e intensidad de dicha reacción en función de quien haya producido tal abuso. Las anteriores consideraciones parecen demasiado obvias para que sean cuestionadas por nadie. Y, sin embargo, no siempre se extraen las consecuencias lógicas –y, a mi juicio, igualmente obvias- de que el reconocimiento como sujetos de Derecho de las personas jurídicas ha de comportar su sometimiento en, al menos, igualdad de condiciones que las personas físicas en cuanto a las consecuencias que deriven de sus incumplimientos y abusos. Si, además, se tiene en cuenta que sus posibilidades de actuación e intervención en el tráfico jurídico son hoy infinitamente superiores a los de las personas físicas, la necesidad todavía aparece con más evidencia. No parece, pues, imaginable la exclusión de las personas jurídicas del ámbito sancionador del Derecho. Y se discute, sin embargo, que puedan ser sujetos de Derecho penal, afirmándose con cierta pomposidad que societas delinquere non potest. Las sociedades pueden, porque así se reconoce por el Derecho, obligarse, celebrar contratos, ejecutar obras y servicios, poseer un patrimonio y negociar con él, gestionar los patrimonios ajenos, y desempeñar cuantas tareas de índole pública o privada puedan imaginarse. Nuestros bienes materiales, nuestra salud y nuestras vidas dependen de las sociedades que, según el viejo aforisma, no pueden delinquir. Lo que ya no resulta tan claro, por cierto, es si con tal aforisma se pretende afirmar que no pueden cometer conductas que comportan lesiones o puestas en peligro de los intereses y derechos del resto de los sujetos sometidos a Derecho o, simplemente, que el Ordenamiento no puede responder frente a tales hechos con el Derecho penal. La primera afirmación sería simplemente ridícula y palmariamente falsa, la segunda comportaría la absoluta ineficacia del sistema jurídico para garantizar los derechos y, por consiguiente, para permitir la vida en sociedad. Lo que pretendo decir con esto es que la mera existencia de las sociedades y su reconocimiento jurídico implica la necesidad de su tratamiento, en régimen de igualdad con el resto de los sujetos sometidos al Derecho –también al Derecho penal-.
El art. 31 bis, precepto principal de la nueva regulación, parece apostar por un modelo de responsabilidad directa, de ahí que en repetidos pasajes, afirme, sin más matices, “las personas jurídicas serán penalmente responsables” y su número 2 exija tal responsabilidad “aunque la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella” Esto implica importantes transformaciones respecto del Código Penal anterior, por cuanto se introduce un sistema completamente nuevo de imputación y de responsabilidad. No obstante, es preciso matizar que sigue habiendo una acción cometida por una persona física como referencia. Sólo por la vía falsa de la traslación de una responsabilidad por demás presunta, se mantiene la imputación cuando no se ha determinado el concreto autor del hecho o cuando éste carece de responsabilidad penal. Se echa a faltar la atribución de una responsabilidad por hecho propio de la persona juridica; esto es, cuando se producen hechos constitutivos de delito que sean consecuencia de acuerdos adoptados por sus órganos sociales a los que, legal o estatutariamente corresponda la adopción de decisiones ejecutivas.
4. ¿Quiénes serian los sujetos responsables sometidos a este régimen de responsabilidad?
La responsailidad corresponde a la persona jurídica, bien por actos de sus directivos en su nombre y provecho, bien por actos llevados a cabo por empleados a la orden de éstos y por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. La responsabilidad individual, en caso de poder determinarse, es acumulativa.
El C.P.español opta, por el modelo del “hecho de referencia”, que es el que inspira las construcciones doctrinales mayoritarias y las Decisiones Marco de la Unión Europea. En particular, el modelo transpuesto exige, para que una persona jurídica pueda responder criminalmente, la concurrencia de unos criterios normativos de imputación del hecho de referencia a la persona jurídica (imputación como hecho ilícito e imputación como hecho ilícito culpable). En primer término, la imputación como hecho ilícito requiere que la acción realizada por una persona física (hecho –típico- de referencia) pueda ser considerada jurídicamente como propia de la persona jurídica. La acción debe aparecer en el contexto social, debe visualizarse socialmente, como obra de la persona jurídica, pues solo así se legitima (solo así tiene sentido preventivo) la imposición de una pena a la persona jurídica. Son requisitos para que esto ocurra: la existencia de un hecho de referencia, que el hecho de referencia vulnere obligaciones y deberes de la persona jurídica en el ejercicio de la actividades sociales, que el hecho se haya realizado por personas competentes con capacidad de decisión dentro de la persona jurídica (directivos) o por miembros de la misma que dependan de ellos (trabajadores) y que se haya actuado por cuenta y en provecho de la persona jurídica. En segundo término, la imputación del hecho ilícito como culpable requiere que el mismo se lleve a cabo como consecuencia de haberse infringido un deber personalmente exigible a la persona jurídica; sea éste el de haberse abstenido de adoptar acuerdos constitutivos de hecho ilícito o el de haber adoptado alguna de las medidas de control (defecto de organización) que eran exigibles para garantizar el desarrollo legal (y no delictivo) de la actividad de empresa.
5. Con este tipo de responsabilidad el legislador español tiene en mente la responsabilidad penal empresarial o corporativa ¿Quiénes serian los actores corporativos de las actuaciones delictivas de los órganos y representantes de las personas jurídicas en este tipo de responsabilidad y cuales serian los criterios de imputación a tomarse en cuenta?
En realidad, creo haber respondido en el apartado anterior. Hay una doble generación de responsabilidad, por los actos de los administradores –que nos acercan a la responsabilidad directa- y por los de los empleados –que siguen el criterio generalizado de los “defectos de organización”, a mi jucio sumamente inadecuado. Explico brevemente mi opinión al respecto: la mayoría de las legislaciones, especialmente las europeas, están introduciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O, al menos, eso afirman. Pero lo hacen utilizando la fórmula de traslación de la responsabilidad por el hecho cometido –aunque no esté declarado procesalmente- por una persona física, y en virtud del “defecto de organización” o de la ausencia del ejercicio del debido control. La dificultad consiste, naturalmente, en imputar el hecho cometido y no la omisión organizativa. Hay una confusión entre aquello que permite fundamentar un castigo –y por eso la doctrina lo propone en sede de culpabilidad- y el objeto de imputación, que resulta ser el hecho típico cometido. Estamos ante una concepción de la persona jurídica como un ámbito espacial, un “campo de juego” que propicia la comisión de delitos. Y se olvida que la persona jurídica es, ante todo, un sujeto de Derecho con capacidad de acción propia. Y, por tanto, su responsabilidad debería establecerse como tal sujeto que actúa, que decide. Mal se entiende que pueda ser responsable por omitir controles internos y no por omitir declaraciones fiscales o incluso controles medioambientales, cuando no por adoptar acuerdos de ejecución positiva, tales como derruir un monumento de interés cultural. La Reforma operada en nuestro país no supera, en mi opinión, las críticas que ya merece la mayor parte del derecho comparado. Salvo que demos por buena la interpretación de que sus órganos y administradores de hecho o de derecho pueden ser colectivos y cuando actúan en nombre de la persona jurídica generan responsabilidad. Desde luego, para llegar a tal conclusión –que, insisto, tiene numerosas dificultades, -habría resultado mucho más adecuado prever directamente la responsabilidad por la “los hechos castigados como delito derivados de las tomas de decisión de los órganos sociales a los que, de acuerdo con la ley o los estatutos, corresponda la adopción de acuerdos ejecutivos; así como de las de los administradores de hecho o de derecho”. Al menos, el párrafo segundo del actual número primero del art. 31 bis no debería aludir a las “personas físicas mencionadas en el párrafo anterior”.
6. De acuerdo a los artículos 129 y 31 del CP Español ¿cuales serian los filtros de inimputabilidad de estas entidades que ha tomado el legislador español para este tipo de responsabilidad; y si la personalidad jurídica es condición necesaria pero no suficiente para la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
Más que de filtro de inmputabilidad debería hablarse, especialmente respecto de la modalidad del “defecto de organización” de que las empresas puedan soslayar en parte su responsabilidad demostrando que funcionan de acuerdo a los códigos de comportamiento y control tendentes a evitar la posibilidad de la comisión de delitos en su seno. Pero, naturalmente, la comisión de tales hechos pondrá necesariamente en cuestión no ya la eficacia real sino incluso la validez potencial de tales previsiones.
Por otra parte, debe señalarse que el Código eige personalidad jurídica para la aplicación de la responsabilidad penal directa. Pero también posibilita en su artículo 129 la responsabilidad a título de consecuencia accesoria a la pena principal a imponer a la persona física a las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica: las consecuencias, eso sí, son materialmenete idénticas (salvo en lo que se refiere, lógicamente, a la disolución).
7. ¿De qué manera deben responder los directivos de una empresa cuando estos omiten sus deberes de supervisión a los empleados y de qué forma se puede producir estas infracciones en las conductas imprudentes?
Como se ha señalado más arriba, la responsabilidad individual, si la hubiere, será acumulativa a la de la persona jurídica. Habrá que comprobar, pues, si es posible determinarla y aplicarla, lo que requerirá la condena individual por el delito que correspondiere. La práctica totalidad de las figuras en las que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas son dolosas, lo que hace sumamente inadecuada la tesis de la falta de control o el defecto de organización. Sólo la responsabilidad que se derive de resultados imprudentes subsiguientes a una ausencia de las condiciones exigibles de seguridad laboral –y España es el país euripeo con mayor índice de siniestrabilidad de esta especie- permite admitir la imprudencia que, en la mayoría de los supuestos, será rayana con el dolo eventual.
8. Se habla en el derecho penal español de una teoría del delito de las personas jurídicas, por lo tanto ¿de qué manera se da la imputación subjetiva, objetiva y la culpabilidad?
Una vez más he de subrayar que mi opinión al respecto no coincide con la que parece mayoritaria. Personalmente no creo admisible elaborar una teoría del delito de las personas jurídicas alejada cuando no opuesta a los criterios utilizados en la teoría jurídica del delito por antonomasia; es decir, de las personas físicas. Se ha negado tradicionalmente la capacidad de acción, de culpabilidad y hasta de punibilidad de las personas jurídicas, con una concepción puramente natural y cartesiana de la acción entendida como movimiento corporal y de la culpabilidad como reproche ético. Y, sinceramente, nada de eso se puede sostener, de lo que han sido bien conscientes todos los países que no han sido tributarios de la dogmática alemana, y todas las ramas del derecho –el patrimonial privado, pero también el administrativo sancionador- aunque lo hayan sido.
La acción es el significado y su característica –la que la distingue de los hechos- es su sometimiento a reglas Los hechos no pueden ser relevantes para el Derecho penal. La pretensión de relevancia solo puede predicarse de las acciones así entendidas. Y ello se facilita enormemente si abandonamos lo que podríamos llamar “el lastre del soporte físico” y la dualidad cartesiana mente-cuerpo que ha caracterizado las diferentes concepciones en torno a la acción y en la que siguen descansando los objetores –y también los defensores- de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando la niegan los primeros y cuando inventan estructuras culpabilísticas artificiosas los segundos. Hay acción en las personas jurídicas porque éstas son sujetos de derecho reconocidas como tales, sus tomas de decisión están sometidas a reglas y podemos, por tanto, decir que significan, que tienen sentido o, más propiamente, que constituyen un significado.
Y hablaremos de culpabilidad o imputación subjetiva cuando y donde se mantenga una obligatoriedad personal exigible en el momento de la realización de la acción, de evitar ésta. Puede decirse que el significado es reprochable -¿imputable?- en la medida en que fue evitable y se exigía evitarlo. Las reglas a las que se sometió la conducta –y que fueron violadas en términos objetivos, generales- serán reprochables justo si y en cuanto, tales reglas eran exigibles al autor. Las personas jurídicas tienen reconocido su estatuto de sujetos de derecho, tienen derechos subjetivos y deberes, generan responsabilidad y tal responsabilidad sólo puede ser afirmada tras el correspondiente reproche jurídico; esto es, tras la también correspondiente comprobación de la existencia de la obligatoriedad personal, derivada de su capacidad, de su competencia. Es verdad que sólo como imagen podemos hablar de “dignidad” de la empresa, fundación o sociedad. Pero también lo es que las normas se dirigen a todos, pero sólo obligan a quienes pueden cumplirlas. Y la característica de participante de las reglas comporta, desde el principio de igualdad, esa adaptación de exigibilidad y competencia. También existen situaciones de estado de necesidad excusante empresarial y hasta, aunque resulte más compleja la adaptación, de miedo insuperable. Puede haber un hecho objetivamente injusto, pero cuya evitación resulta inexigible: el “levantamiento” del deber de asumir determinadas obligaciones empresariales en casos de riesgo de crisis parece un ejemplo perfectamente asimilable y desde luego de más fácil comprensión y mayor actualidad que el de la necesidad del náufrago de arrebatar la tabla de Carnéades al colega de sufrimientos.
9. En cuanto a la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el CP español estableció un numerus clausus por lo que no se puede aplicar las genéricas del art. 21 del CP español ¿Cuáles serian esos parámetros fundamentales a la hora de poder alcanzar acuerdos de conformidad respecto del sobreseimiento de las actuaciones?
Todas las circunstancias atenuantes de responsabilidad previstas operan ex post factum al delito protagonizado por la persona física, sin poder llegar a identificar razones dogmáticas o político-criminales que justifiquen la imprevisión de circunstancias atenuantes coetáneas a la comisión del delito. Aunque es cierto que el ilícito lo protagoniza una persona física, conceptualmente no sería descartable la concurrencia de atenuantes contextuales que beneficiasen a la persona jurídica y que aludan al momento de comisión de la infracción, sobre todo en atención a factores tales como la complejidad organizativa de la persona jurídica, en el sentido de atender a la limitaciones estructurales en el ejercicio del control; en estos supuestos la persona jurídica, imputada por un déficit de organización, puede merecer una rebaja de pena. También parece postulable la atenuación (y llegado el caso la exención de responsabilidad) en los supuestos en los que puedan acreditarse esfuerzos organizativos (programas de cumplimientos o códigos de buen gobierno corporativo) enderezados a la transparencia y previsión de infracciones penales en el seno societario.
10. La regulación penal española en cuanto a la pena, al menos deja claro que se trata de la imposición de verdaderas penas a las personas jurídicas ¿Cuáles serian las penas que el CP español puede imponer a las personas jurídicas y cuáles son los criterios de determinación de la pena a imponerse?
En la práctica va a ser muy difícil aplicar mayores penas que la multa, dadas las exigencias previstas en el nuevo art. 66 bis. Básicamente se utilizan criterios de peligrosidad; esto es, se exige que la pena prevista –diferente de la multa- sea necesaria para prevenir la continuidad delictiva. Deberá atenderse, además, a los efectos que para los trabajadores y para tereceros pudiera tener su imposición y el puesto que en la estructura social tuviera la persona física que incumplió el deber de control (sic). Por lo demás se aplican los criterios generales de determinación de la pena.
11. ¿De acuerdo al CP español las personas jurídicas pueden cometer todo tipo de delitos o solo su responsabilidad penal está referido a un numerus clausus?
Solo pueden cometer les delitos específicamente previstos. Hay, pues, un numerus clausus con clara naturaleza económica y social.
12. El proceso de revisión del principio societas delinquere non potest que está sufriendo en los últimos tiempos no es más que una consecuencia del auge de una criminalidad organizada empresarial económica. ¿De qué manera estaría incrementando o ampliando estas transnacionales su poder criminógeno?
Es evidente que la actividad económica casi en su totalidad está efectuada por sociedades y, en la inmensa mayoría de los supuestos, de naturaleza trans- o multinacional. Eso hace necesaria una armonización de la respuesta jurídica y no sólo en el ámbito mercantil sino también en el penal. Y eso ha cuestionado buena parte de los principios y criterios con que nos movíamos. La revisión del principio “societas delnquere non potest” es probablemente uno de los más signifcativos, aunque no el único. Debe llamarse, sin embargo, la atención sobre las consecuencias que la revisión del principio no debería comportar: no debe ejercer el papel de limitación y aun menos de exclusión de la responsabilidad individual ni debe suponer una atribución objetiva que olvide los principios y garantías por las que debe regirse cualquier intervención penal.
Y una vez más debemos tener presente que el derecho penal, siendo necesario, no va a revolucionar ni a controlar por sí solo el comportamiento criminal empresarial organizado. Una vez más, en fin, debemos recordar que son las estructuras económicas, sociales y culturales las que deben actuar como controles primarios. Al tiempo de responder este cuestionario, en lo más duro de la más grave crisis económica y financiera, leemos que los directivos de las entidades bancarias se ponen sueldos de ensueño y que quienes provocaron la crisis son los máximos beneficiarios de la misma. En un mundo así, pretender que el Derecho penal sea siquiera un mecanismo de control y, sobre todo, de justicia, es una quimera.