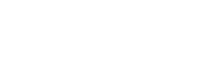“LA IMPUTACIÓN OBJETIVA”
Dr.: Manuel Cancio Meliá
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid - España
1. ¿Cómo se debe entender a la Imputación Objetiva y cuáles serian los fundamentos filosóficos de esta teoría?
Por intentar decirlo de la manera más breve posible, la teoría de la imputación objetiva supone una normativización del contenido del tipo objetivo. Implica que más allá de una lectura meramente externo-fáctica del enunciado típico, el comportamiento debe significar en términos sociales (= normativos, de comunicación) aquella conducta que prohíbe la Ley. Dicho con un ejemplo, aunque quien maneje un automóvil correctamente “mate” a otro en un accidente, si ese accidente es realmente tal, es decir, se produce en el marco de una conducción conforme a las reglas aplicables, aunque el conductor ha causado la muerte de la persona atropellada, no la ha “matado” en el sentido del tipo. Esto suele condensarse en la fórmula general de que –para los delitos de resultado–, aparte de la causación, para que exista un comportamiento típico, es necesario que a) el comportamiento haya creado un riesgo típicamente relevante y b) ese riesgo sea el que se haya realizado en el resultado lesivo.
No creo que la teoría de la imputación objetiva tenga, en sentido estricto, fundamentos “filosóficos”. Sí está claro que se genera en el marco de un entendimiento funcional –por contraposición a categorial– de la teoría jurídica del delito; en este sentido, sus primeros antecedentes pueden verse en la teoría social de la acción, y, con ello, en un punto de vista influenciado por el neokantismo. Pero lo que importa –y por ello esta doctrina ha triunfado en tantos sistemas jurídicos distintos– es que se reconozca, dentro de un sistema regido por el principio de legalidad, la posibilidad de una interpretación teleológica restrictiva de los tipos penales.
Otra cosa es que aunque no se reconozca expresamente esa separación entre lo normativo y la causación, materialmente hay siempre una delimitación normativa en un sistema jurídico que no sea de responsabilidad por el resultado – o sea, moderno. En este sentido, cuando uno examina la teoría de la causalidad desarrollada en el ámbito anglosajón –desde hace tiempo, como por ejemplo en el libro Causation in the Law de Hart y Honoré–, materialmente hay lo que nosotros llamamos “imputación objetiva” hoy. Dicho de otro modo, como toda institución dogmática, la teoría de la imputación objetiva tiene bases en la estructura social generada por la evolución histórica.
2. ¿Cómo ha evolucionado esta teoría, y cuáles son sus últimos alcances?
La teoría de la imputación objetiva moderna –aunque contaba con antecedentes muy importantes que no utilizaban esta terminología, particularmente, en la obra de Engisch (con sus estudios sobre causalidad e imputación) y Welzel (con su teoría de la adecuación social)– fue desarrollada sobre todo por Enrique Gimbernat Ordeig y Claus Roxin a partir de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, y, concretamente, por vía inductiva, es decir, yendo incorporando diversos grupos de casos (también bajo la influencia de la doctrina civilista) a la teoría. Por ello, el material de casos utilizado inicialmente era el repertorio clásico de supuestos que preocupaban a los penalistas desde siglos atrás, en el ámbito de los llamados cursos causales irregulares (interrupción del nexo causal, teorías individualizadoras de la causalidad). En consecuencia, al principio fue –y aún hoy muchos parecen entenderla así– una teoría de la imputación del resultado. Las aportaciones posteriores, de Günther Jakobs y Wolfgang Frisch en los setenta y ochenta han ido en dirección a poner el acento en el comportamiento típico, cambiando, desde mi punto de vista, el centro de gravedad de la doctrina – hasta el punto de que algunos se preguntan, con razón, en qué medida hay verdaderamente “imputación” y en qué medida, en realidad, estamos ante una teoría de la valoración del comportamiento (como típico). Así las cosas, pienso que es importante aclarar la concepción sistemática de esta teoría para impedir que se convierta –como lo fueron distintas teorías de la causalidad– en un lugar común que permita pseudojustificar cualquier decisión en un caso dado, fracasando, entonces, en aportar a la función de toda dogmática: hacer más predecible y segura la aplicación de la Ley.
En todo caso, hay muchos trabajos monográficos, en alemán y español, que han ido desarrollando hasta las últimas ramificaciones de la teoría. Hoy hay un cuerpo de doctrina importante, y también los tribunales en muchos de nuestros países la han incorporado ya de modo constante a su trabajo diario.
3. ¿En qué medida el pensamiento del profesor Günther Jakobs ha aportado a la concreción de esta teoría y en qué ha sustentado su planteamiento de la imputación objetiva como fundamento de la teoría del delito?
Pienso –pero quizás no sea objetivo, pues soy su discípulo– que la aportación de Jakobs es fundamental, tanto en el plano de fondo como en la difusión de la teoría, especialmente en el ámbito de habla española. En cuanto al fondo, Jakobs atisbó ya en un artículo fundamental, publicado en 1977 y referido a la prohibición de regreso, que la teoría de la imputación objetiva debe abarcar el conjunto del comportamiento típico y elevarlo al plano de la normatividad social, delimitando, en última instancia ámbitos de responsabilidad y deslindando el comportamiento meramente causal de aquel que significa la realización del tipo (“no todo es asunto de todos”); luego, el capítulo de su monumental Tratado dedicado a la teoría de la imputación objetiva sistematiza las diversas instituciones de la doctrina de modo convincente. En cuanto a la difusión, su breve monografía en castellano La teoría de la imputación objetiva ha tenido un éxito realmente impresionante, habiendo sido publicada en Colombia, España, el Perú, Argentina, México y Brasil en diversas ediciones; creo que este trabajo ha sabido explicar muy bien, tanto al práctico como al teórico, en qué consiste esta doctrina.
En cuanto a la segunda cuestión, la teoría de la imputación objetiva es consecuencia, y no fundamento de su sistema. El planteamiento de Jakobs comienza por preguntarse radicalmente –en la raíz– qué función cumple el sistema penal, y él contesta afirmando que su función es estabilizar contrafácticamente las normas sociales más importantes: prevención general positiva. Así, todos los contenidos de la teoría del delito han de ser repensados, desde la culpabilidad al injusto, y así es lógico que la teoría del tipo tenga, como antes he apuntado, una misión de carácter normativo: deslindar lo que tiene (en general) significado delictivo de lo que tiene otra explicación: accidente.
4. ¿En qué se diferencia la imputación objetiva propuesta por Günther Jakobs al planteamiento de Claus Roxin, y cuáles habrían sido los principales problemas a partir de ambas concepciones?
Me parece –como me dijo una vez Jakobs hace muchos años, y me confirmó Roxin también hace años– que no hay tantas diferencias. Materialmente, ambas teorías coinciden en todo menos en los detalles. Creo que la diferencia fundamental está en la formulación: como antes decía, pareciera que la teoría de la imputación objetiva de Roxin está más centrada en el resultado, mientras que la de Jakobs (como la de Frisch, autor de una monografía decisiva al respecto) está más interesada en el comportamiento típico. Es la diferencia entre un pensamiento tópico y uno sistemático. Sin embargo, materialmente –como he tenido oportunidad de discutir varias veces con el profesor Roxin–, su teoría (sobre todo, en el escalón tercero que él denomina “alcance del tipo”) acaba recogiendo esos mismos contenidos de definición del comportamiento. Varía el ritmo, pero la música y la letra son las mismas.
5. ¿Cuáles serian los criterios para la determinación de la imputación objetiva para Cancio Meliá?
Yo he intentado, modestamente, seguir en este ámbito el camino desbrozado por los maestros que he venido mencionando: Gimbernat, Roxin, Jakobs, Frisch. Si alguna aportación menor se puede encontrar en lo que he escrito al respecto, es, en primer lugar, una formulación quizás más exacta –y conectada con el plano constitucional– del problema particular del ámbito de responsabilidad de la víctima (desarrollada en mi tesis doctoral, Comportamiento de la víctima e imputación objetiva), y, en segundo lugar, intentar poner en claro la relación funcional (de lo más genérico a lo más concreto, enriquecido de contexto) de los distintos componentes de la teoría de la imputación objetiva: riesgo permitido, prohibición de regreso, competencia de la víctima e imputación del resultado (en mi breve monografía Líneas básicas de la teoría de la imputación objetiva). Pero yo sigo aquí a mi maestro, Jakobs, en todo lo fundamental.
6. ¿Qué se debe entender por la teoría de la equivalencia de las condiciones, teoría de la adecuación social y la teoría de la relevancia como antecedentes de las teorías jurídicas normativas?
La teoría de la equivalencia de las condiciones no es, en puridad, una teoría. Es sólo el reconocimiento del acoplamiento estructural entre ciencia natural y responsabilidad jurídica: sólo si existe una ley causal reconocida en las ciencias naturales podrá existir relación de causa-efecto para el Derecho penal. La teoría de la adecuación social sí que es un antecedente: Welzel vió –sobre todo, en sus aportaciones antes de la segunda guerra mundial– que no basta con una coincidencia material entre enunciado típico y supuesto de hecho, es decir, que sólo lo que es socialmente inadecuado puede integrar el tipo. En ese sentido, anticipa toda la primera parte de la teoría de la imputación objetiva, la imputación del comportamiento. La teoría de la relevancia intentó poner orden en la indiferencia valorativa del concepto causal de las ciencias naturales; en ese sentido, es un antecedente del segundo nivel de la teoría de la imputación objetiva (exclusivo de los delitos de resultado), la imputación del resultado, restringiendo la causalidad a los supuestos conectados normativamente con el comportamiento típico.
7. ¿Qué cambios de enfoque introdujo el finalismo a la imprudencia para que se pueda excluir la responsabilidad siempre que se actué respetando las normas de cuidado?
La verdad es que ésta es una cuestión bastante complicada, porque Welzel tuvo varias idas y venidas con los delitos imprudentes, sobre todo, una vez que una comprensión exclusivamente centrada en la dirección final de la conducta como base del desvalor de acción se impuso en su pensamiento, después de la segunda guerra mundial. Quizás puede decirse que el anclaje de Welzel en la realidad social y en la relevancia del desvalor de resultado quedó manifestado del modo más claro en el concepto de deber objetivo de cuidado en los delitos imprudentes. Ahora bien, cabe preguntarse quién era y es más y mejor finalista: Welzel, Hirsch y Cerezo Mir, o la orientación subjetivo-individual –que siempre ha tratado a la imprudencia como una especie de hijastra, si se me permite la imagen– de Armin Kaufmann o Sancinetti.
8. ¿Sería satisfactorio generalizar la aplicación de los criterios de la imputación objetiva de tal manera que fundamenten la responsabilidad en los delitos dolosos?
En mi opinión, eso debe ser así, efectivamente. Quizás sea más difícil de ver en los delitos de lesión clásicos, como el homicidio, en los que el dolo ofrece de modo directo la explicación del suceso como injusto. Sin embargo, si nos alejamos de ese ámbito nuclear, se aprecia inmediatamente que también en los delitos dolosos, antes de llegar a la pregunta de qué era el plan del autor, hay que comprobar la dimensión objetivo-normativa de la infracción. Los delitos económicos, por ejemplo, pueden estar plagados de delitos putativos, y nadie pone en cuestión que procede un análisis previo de la tipicidad objetiva. Más allá de esto, también en los delitos dolosos de lesión clásicos hay supuestos en los que la mala voluntad no puede servir de criterio de explicación de lo acontecido si no podemos afirmar la imputación objetiva: pensemos –sin polémica– en el famoso caso del sobrino que manda a su tío a pasear bajo la tormenta con la intención de que lo mate un rayo, o –con polémica– en supuestos de conocimientos especiales como los que ha planteado Jakobs: no cabe duda de que es necesario pasar primero el filtro de la imputación objetiva. Además, concurre una razón de fondo, también resaltada por Jakobs y Frisch: sólo es legítimo, en un Estado de Derecho regido por el principio del hecho, inquirir por el lado subjetivo cuando concurre una perturbación objetiva; la teoría jurídica del delito va construyendo el concepto de infracción, de delito, desde lo más genérico a lo más concreto, enriquecido de contexto, y no se puede comenzar por la cabeza del sujeto y sus pensamientos. Eso sirve, si acaso, para la responsabilidad religiosa, ante Dios. Pero no es una magnitud de un sistema social como el Derecho penal.
9. ¿Los problemas político - criminales deberían configurar el contenido propio de la teoría general del delito?
Como en el conjunto de la teoría del delito, la tensión entre política-criminal y dogmática es una de las cuestiones centrales. Lo cierto es que aún desde un punto de partida que pudiéramos calificar de positivista –como creo que es ineludible para una dogmática que merezca ese nombre–, la propia interpretación teleológica que es la base de la teoría de la imputación objetiva implica, en realidad, siempre que en algún momento se está traspasando la frontera hacia los contenidos político-criminales. Así, por ejemplo, si hemos de resolver un caso de estafa atendiendo al ámbito de responsabilidad de la víctima (por ejemplo: ¿hay estafa cuando un particular que solicita un préstamo hace indicaciones incorrectas a la entidad bancaria –y ésta no hace las comprobaciones que podría llevar a cabo–, y ésta concede un préstamo que el primero no podía ni quería devolver?), es inevitable que nuestra percepción política acerca de las relaciones económicas entre banca y ciudadanía influya en la valoración dogmática, en la afirmación de si concurre o no un riesgo típicamente relevante.